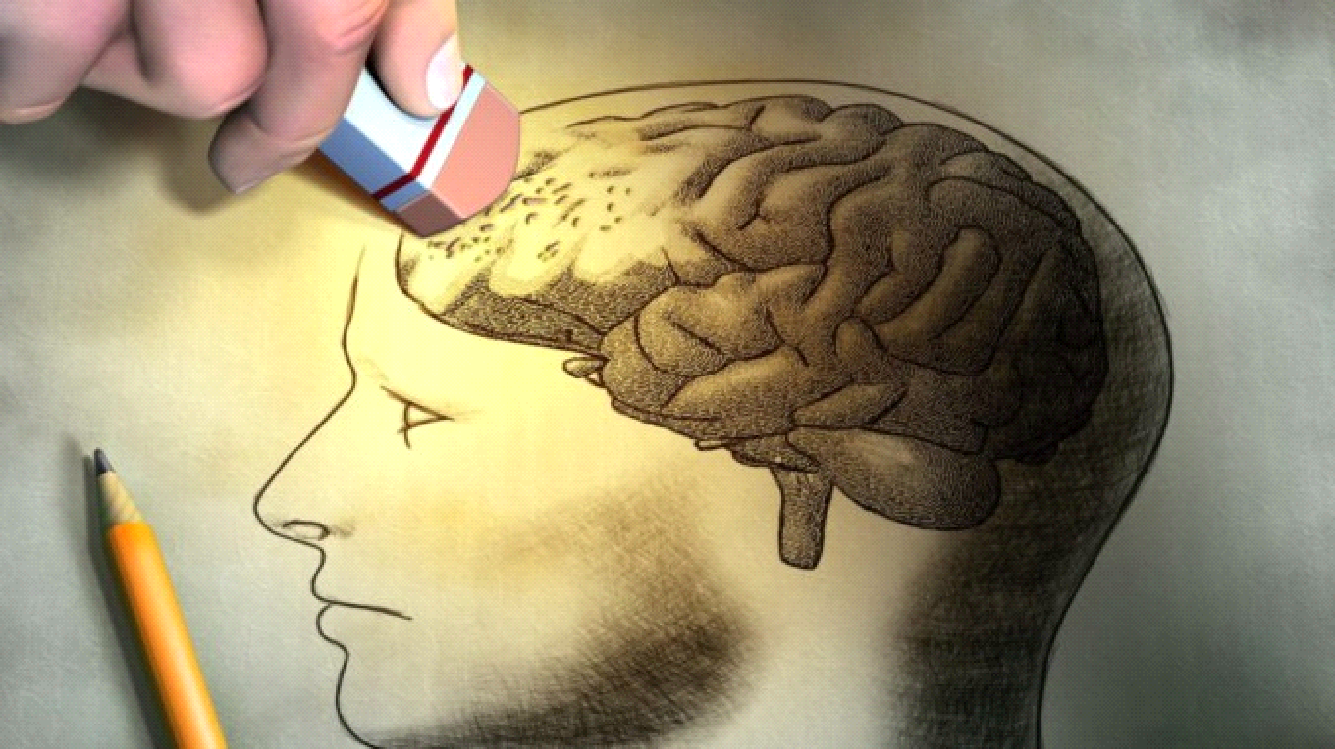No vas a poder aprender sin desaprender
Hace años Alvin Toffler dijo la famosa frase de que “los analfabetos del siglo XXI serán los que no sepan aprender, desaprender para reaprender “. Y tenía razón. Pero no nos explicó en qué consistía el proceso de desaprender ni como se hace, porque el cerebro no es una hoja de papel en la que puedo dibujar con lápiz y luego borrarlo con una simple goma o un PC en el que puedo formatear la memoria. No. El cerebro funciona de otra forma y no podemos borrar lo aprendido. Así no vas a poder aprender.
¿Desaprender? ¿Y eso como se hace?
La clave de este proceso de aprender, desaprender para reaprender se basa en algo mucho más profundo y para ayudarte a entenderlo bien, hay que comprender primero cómo funciona el cerebro. Y si no lo haces, no vas a poder aprender de verdad nada nuevo. El primer principio es que no podemos olvidar de forma voluntaria, es decir, no puedo decidir olvidar algo y que desaparezca al instante siguiente, porque cuando pienso en ello para olvidarlo, precisamente hago lo contrario, reforzar el recuerdo y con ello mantenerlo más vivo.
Lo segundo es que el cerebro se basa en pensamientos, y estos en creencias. Y cuando hablo de creencias no me refiero a religiosas o políticas. Las creencias no son sino fundamentos, pensamientos a los que hemos dado validez, y que, al aceptarlos, se convierten en pilares de nuestro razonamiento. Nos sirven para que cuando encontramos experiencias o informaciones nuevas, o cuando tenemos que tomar decisiones, las pasamos por el filtro de esas creencias admitidas y eso nos dice si nos son válidas o no.
Sin unas creencias acordes, no vas a poder aprender
Y ahora viene la pregunta clave ¿Qué pasa cuando ese filtro nos dice que algo no es válido a pesar de que todo lo que vemos alrededor nos dice que debería serlo? Pues que entramos en una duda, pero como nuestras creencias son las que mandan, lo rechazamos a pesar de todo. No se trata de actitud sino de creencias.
Par poder situarnos, voy a aportar una frase que da claridad sobre esta palabra. Esta definición es sobre la que los profesionales vienen trabajando este tema desde hace décadas.
“Una creencia es un pensamiento que nuestra mente admite como verdadero, con mayor o menor rotundidad, según lo ‘instalado’ que esté en nuestra mente».
¿Has leído bien? Es un pensamiento que la mente admite como verdadero. Pero ojo al matiz, NO dice que lo sea, solo que la mente lo admite. Entonces sigamos con otro punto importante. Pensamos que las creencias son algo que ya están grabadas a fuego para toda nuestra vida. La cuestión es que nadie nos ha enseñado que eso no es cierto, a excepción de que nosotros decidamos que lo sean.
Las creencias, como los valores o principios en los que basas tu vida, no son sino decisiones que tomas consciente o inconscientemente, y que acabas admitiendo como válidas. Insisto, una decisión.
Ahora piensa y respóndete a ti mismo
- ¿En qué creencias estás basando tus decisiones?
- ¿Cuándo tomaste la decisión de qué creencias eran las mejores?
- ¿Cuándo analizaste sobre qué principios querías basar tu crecimiento personal o profesional?
Nunca ¿verdad? Pues te equivocas, todos lo hemos hecho, pero el 99,99% de la población lo hicimos con el subconsciente sin que el consciente se haya enterado y, por tanto, éste solo obedece y acepta lo que ya se decidió.
Desaprender para seguir adelante
Hemos adquirido formas de manejar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Aprendemos de nuestros progenitores, de nuestro entorno familiar y social. Y toda esa experiencia influye, y mucho, en lo que finalmente somos o creemos ser. La diferencia es importante, ya que normalmente trabajamos con lo segundo y no con lo primero. En cualquier caso, el cambio y el aprendizaje forman un círculo que no sería posible explicar sin desaprender; de hecho, en muchas ocasiones las personas también nos “actualizamos”, igual que los programas operativos: tirando a la papelera lo anterior para dejar paso a lo nuevo.
Hay momentos en nuestra vida donde intuimos que algo no va bien/no terminamos de vernos como nos gustaría. Algo no funciona, sin entender por qué. “Circulamos” en base a un error: repetimos las mismas estrategias esperando que se produzcan resultados diferentes.
Ignoramos que no tomamos decisiones en función de los que vemos o lo que consideramos bueno o malo. Lo hacemos a través de las convicciones o códigos adquiridos que portamos con nosotros. Es en esos momentos donde intuimos que debemos hacer algunos cambios… sin saber por dónde empezar.
Desaprender: revisando nuestra realidad
En ocasiones trabajamos con modelos rígidos que se estructuran en base a “debería” o “tendría que”: obligaciones autoimpuestas, derivadas de nuestra forma de ver la realidad, que a pesar de ser solo espejismos nos hacen sufrir mucho más que las circunstancias/situaciones objetivas o tangibles.
Una buena parte de estos modelos rígidos se suele construir de manera inconsciente, en ausencia de pensamiento crítico, por simple asimilación. En este sentido, todos poseemos una serie de creencias irracionales que nos parecen absolutamente normales, pero no lo son.
Las creencias irracionales de Ellis
Albert Ellis, el creador de la Terapia Racional Emotiva (TRE), identificó once creencias irracionales en las que podemos engancharnos sin saberlo. Ellis defiende la idea de que no son los acontecimientos los que generan los estados emocionales, si no la forma que tenemos de interpretarlos.
- “Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad”
- “Para considerarse uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles”.
- “Cierta clase de gente es vil, malvada e infame y que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad”.
- “Es tremendo y catastrófico el que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen”.
- “La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones”.
- “Si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra”.
- “Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida”.
- “Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar”.
- “La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual, y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente”.
- “Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás”.
- “Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos, y que si esta solución perfecta no se encuentra sobreviene la catástrofe”.
Vemos como muchas veces trabajamos con ideas preconcebidas sobre nosotros mismos o sobre los demás. Adquirir conciencia del poder de esta forma de procesar la información es el primer paso para desaprender. Ahora bien, desaprender no es un proceso simple o fácil, pensemos que se trata de filtros que tenemos muy interiorizados, que utilizamos de manera automática.
Como aprende el cerebro
Es igual de fácil aprender algo positivo que negativo: la repetición es una estrategia que funciona con las dos naturalezas. Por otro lado, la plasticidad cerebral es un moldeado del sistema nervioso que toma forma en el sustrato neurológico al modificarlo. Y es un arma de doble filo. Un sistema nervioso que ha cambiado por la práctica de hábitos y repetición de ideas de alguna manera se habrá “adaptado” a ellas. En este sentido, el cambio se produce y permanece cuando retiramos lo erróneo (desaprender), y se produce y se marchita a la misma velocidad cuando intentamos superponerlo.
El psiquiatra y psicoanalista Norman Doidge nos habla de “la paradoja plástica” para referirse a la neuro plasticidad negativa. Una vez que en el cerebro ha tomado forma un cambio determinado y está bien establecido, la inercia misma puede impedir que ocurran otros cambios.
Por otro lado, sin haber experimentado otros entornos e ideas es muy difícil tomar consciencia de la naturaleza arbitraria de nuestras creencias. Podemos cambiar de opinión y de hábitos, pero nuestro cerebro odia cambiar sus costumbres. Los aprendizajes dejan un rastro en grupos de neuronas que interactúan entre ellas, dejando así una huella en el sustrato neuronal.
Al enfrentamos a una serie de ideas nuevas, podemos llegar a cuestionar las que hasta ese momento ya aceptamos como ciertas. Esto puede enfrentarnos a una fuerte disonancia, según estas nuevas ideas quizás en el pasado hayamos cometido errores que hasta entonces no habríamos considerado como tales. Es decir, las nuevas ideas pueden llegar a comprometer nuestro autoconcepto y nuestra autoestima.
En este caso, el cerebro puede inhibir una serie de circuitos en zonas activas de la neocorteza cerebral para que la nueva información sea descartada. Es como si nuestro cerebro dijera: mejor seguir con la ignorancia y con nuestro autoconcepto que asumir el reto de re-definir lo que ya hemos hecho (y lo que pensábamos hacer) en base a estas ideas.
“La misma plasticidad que nos permite cambiar nuestro cerebro y producir comportamientos más flexibles constituye también la fuente de nuestros comportamientos más rígidos”.
-Norman Doidge-
Percepción, imaginación y memoria
Un dato: las personas solemos recordar mejor el sentido o el significado de una experiencia que los detalles. Nuestros recuerdos están distorsionados (adaptados al yo). La memoria es necesaria para recordar el pasado, pero también lo es para imaginar el futuro. De hecho, nuestra habilidad para imaginar el futuro está muy relacionada con la riqueza de nuestro pasado.
Además, muchas de las decisiones que tomamos son inconscientes. La consciencia nos permite distinguir el pasado del presente y del futuro para poder situarnos en el tiempo. Pero el inconsciente y la intuición se basan en la heurística, principios sencillos que ignoran mucha de la información a cambio de rapidez. Estos heurísticos los adquirimos a través de nuestra interacción social, nuestra cultura y nuestras experiencias de vida. Quedan “programados” en nuestro inconsciente y actuamos de manera automática en base a ellos.
Tomando conciencia
El proceso de desaprender, como vemos, no es sencillo. No podemos descartar sin más lo aprendido igual que borramos un número escrito a lápiz. Pero sí podemos ser conscientes de esos aprendizajes y disponerlos de una manera inteligente. Podemos dejar de identificarnos con ellos y preguntarnos cuánto de nosotros hay en realidad en esas creencias o actitudes. Después de identificarlos, este es el segundo paso.
Desaprender es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y capacidad de análisis. Hablamos de una inversión que siempre da frutos: un resultado que vamos a disfrutar nosotros, pero también las personas que nos quieren.
Más preguntas importantes sobre tus creencias
Con lo cual, surgen nuevas preguntas que te recomiendo que te hagas:
- ¿Cuáles son esas creencias actuales en las que basas tu vida y que filtran todas tus decisiones?
- ¿Desde cuando tienes esas creencias?
- ¿Qué sucedió en tu vida para que las aceptaras como válidas?
- ¿Te siguen siendo igual de útiles?
Hacer este ejercicio requiere de esfuerzo y no siempre es sencillo, ya que implica a veces dolor al darte cuenta de que hay decisiones que has tomado de forma equivocada por mantener creencias que ya no te son válidas. Pero te aseguro que es un proceso que merece la pena realizar porque sin ello no vas a poder aprender de forma consistente.
Decide si quieres construir tu futuro en base a esas creencias. O si prefieres, puedes actualizarlas variando algunos matices porque consideras que se han quedado obsoletas, o simplemente cambiarlas por otras que creas que son más acordes con tu forma actual de ver el mundo, con tu propósito de vida o el planteamiento que tienes para el futuro.
Y entonces podrás aprender, desaprender y reaprender.
Por tu éxito y el mío
Martha
Bibliografía
Antonio Domingo
La mente es maravillosa
Mazui
.